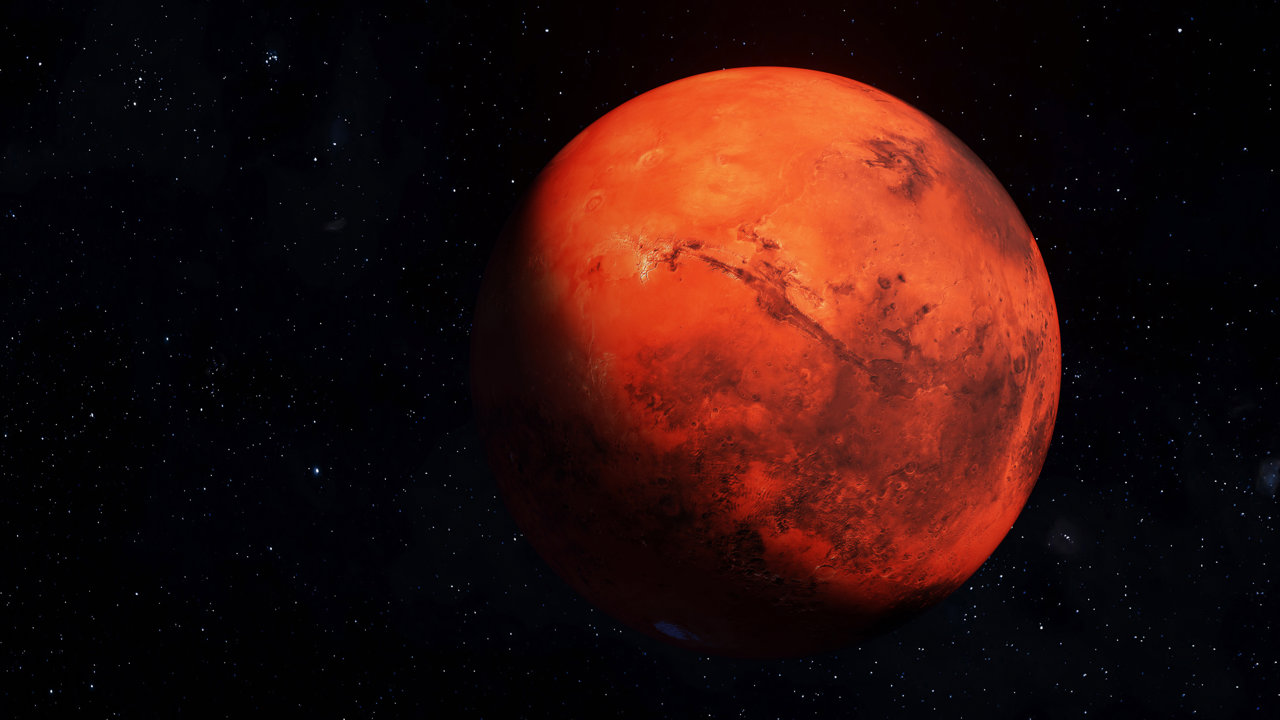Es una cálida noche de mediados de octubre y estoy ascendiendo hacia el Observatorio McCormick de la Universidad de Virginia con la misión de resolver un misterio persistente: ¿por qué estamos los terrícolas tan obsesionados con el dichoso Marte?
En lo alto de la colina, la cúpula del observatorio está abierta y dibuja una refulgente media luna ámbar en la oscuridad otoñal. En su interior se esconde un telescopio que me permitirá contemplar Marte tal y como lo veían sus observadores hace más de un siglo, cuando unos entusiastas astrónomos se valieron de este instrumento para confirmar en 1877 el descubrimiento de las dos minúsculas lunas marcianas, Fobos y Deimos.
Ocho naves espaciales orbitan Marte o exploran su superficie cubierta de polvo.
El astrónomo de la Universidad de Virginia Ed Murphy ha acudido esta noche de forma excepcional al observatorio, cerrado al público por culpa de la pandemia de coronavirus. La danza de la dinámica orbital hace que Marte luzca más grande y más brillante en el firmamento, y Murphy ha calculado que no habrá mejor momento para admirarlo desde el centro de Virginia, donde no es raro que las turbulencias atmosféricas compliquen la observación nocturna.

Murphy sube por una escala y se acomoda en la plataforma de observación, una especie de andamio de madera construido en 1885, y orienta el telescopio gigante hacia el punto de luz anaranjada. Ajusta una ruedecilla y enfoca el planeta. «Si esperas a esos escasos momentos en que la atmósfera se calma, ves Marte perfectamente, nítido y preciso, hasta que vuelve a emborronarse», me dice.
Intercambiamos posiciones. A través del telescopio, Marte es una esfera invertida de color melocotón que constantemente se difumina y vuelve a definirse. Con vacilación, bosquejo sus rasgos sombríos durante los fugaces instantes en que se aprecia con nitidez, haciendo todo lo posible por ponerme en la piel de los estudiosos decimonónicos que un día dibujaron sus paisajes, más de uno fervientemente convencido de que en su faz figuraban las marcas de una civilización avanzada.
Hoy sabemos que no hay tales cicatrices de ingeniería surcando la superficie bermellón del planeta. Pero eso en realidad no importa. Porque el interés de los humanos por Marte es atemporal. Durante milenios intentamos atribuirle sentido identificándolo con nuestras deidades, representando sus evoluciones y dibujando su faz. Marte está presente en nuestro arte, en nuestra música, en nuestra literatura, en nuestro cine. Desde los inicios de la era espacial, hemos catapultado hacia él más de 50 artefactos, maravillas de la ingeniería en las que nos hemos gastado cifras milmillonarias. Muchos, sobre todo los primeros, acabaron mal. Pero nuestra martemanía sigue ahí.
La noche que me encuentro con Murphy, hay ocho naves espaciales orbitando Marte o explorando su superficie cubierta de polvo. Está previsto que este mes de febrero, mientras este artículo se esté imprimiendo, otros tres emisarios robóticos contacten con el planeta rojo, entre ellos el Perseverance, un vehículo explorador (o rover) insignia de la NASA que buscará señales de vida, y dos misiones que pueden hacer historia, una china y otra lanzada por la Unión de Emiratos Árabes.
La cuestión es por qué. De entre los planetas que conocemos, Marte no se lleva la palma en nada. No es el más brillante, ni el más cercano, ni el más pequeño, ni siquiera el más accesible. No es tan misterioso como Venus; no tiene la espectacular estética de Júpiter, con sus irisaciones de gema, ni de Saturno, con sus anillos. Posiblemente ni siquiera es el lugar con más probabilidades de albergar vida extraterrestre (como sí lo son las lunas de agua congelada del sistema solar exterior).
Los factores científicos que hacen de Marte un destino seductor son complejos y dinámicos, impulsados por una abundancia de imágenes y datos aportados por toda una flota de sondas orbitales, módulos de aterrizaje y vehículos de exploración. Marte es un enigma perpetuo, un lugar que siempre estamos a punto de conocer, pero que nunca comprendemos del todo. «Se trata de uno de los descubrimientos más prolongados de la historia –afirma Kathryn Denning, antropóloga de la Universidad de York, en Canadá–. Es un ejercicio de suspense a gran escala».
Y la razón de que Marte esté tan grabado en nuestro imaginario colectivo quizás obedezca a algo muy sencillo: aunque nuestro concepto del planeta rojo se ha ido perfeccionando con el tiempo, todavía somos capaces de imaginarnos en él, creando un hogar nuevo fuera de la Tierra. «Admite todo tipo de posibilidades», dice Denning.
Con mi chapucero esbozo de Marte en la mano, me pongo a pensar en las décadas que llevamos persiguiendo hombrecillos verdes, y microbios, y asentamientos humanos, y en cómo el fervor por este planeta ha resurgido una y otra vez después de cada desilusión. Al mismo tiempo, conozco a muchos científicos dispuestos a orientar nuestros sueños –y nuestras naves– hacia otros destinos apetecibles del sistema solar. Mientras hacen malabares con unos recursos limitados y una competencia creciente, yo no dejo de preguntarme si algún día nos libraremos del embrujo de Marte.
Desde que las civilizaciones más remotas alzaron por primera vez la mirada al cielo, los humanos hemos observado Marte y seguido su caprichoso recorrido por el firmamento. Al vigilar aquella «estrella errante» que cruzaba el cielo en el tercer milenio antes de nuestra era, los sumerios lo asociaron con la malévola deidad Nergal, dios de la peste y la guerra. Sus movimientos y la variación de su brillo predecían desde la muerte de reyes y caballos hasta los destinos de cosechas y batallas.
Las culturas aborígenes de Australia también se fijaron en su color, y lo describieron como algo que ha ardido o lo asociaron al kogolongo, la negra cacatúa colirroja autóctona. Los mayas precolombinos trazaron concienzudamente la posición del planeta en relación con las estrellas, vinculando su movimiento a las cambiantes estaciones terrestres. Los griegos lo asociaban a Ares, su dios de la guerra, reconvertido en Marte por los romanos.
«En el universo real solo existe un planeta Marte, pero en el universo cultural hay muchos Martes diferentes», asegura Denning.
A mediados del siglo XIX, Marte había pasado de figura mitológica a planeta por obra y gracia del telescopio. Cuando logramos enfocarlo, se convirtió en un planeta con meteorología, terrenos cambiantes y casquetes polares como los de la Tierra. «Al primer vistazo que le echamos a través del telescopio, empezamos a descubrir dinámicas», dice Nathalie Cabrol, del Instituto SETI, quien lleva décadas estudiando este planeta. Con instrumentos más avanzados, aquel entorno dinámico pudo estudiarse… y cartografiarse.
Los astrónomos de la época victoriana que esbozaron la superficie marciana presentaron sus dibujos como representaciones de la realidad, pero sus caprichos y sesgos influían en el producto final. En 1877, uno de aquellos mapas llamó la atención de la comunidad internacional. Según el dibujo del astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, Marte presentaba una topografía ultradefinida, con islas que emergían de decenas de canales coloreados de azul. Schiaparelli cuajó su mapa de detalles y, en vez de seguir las convenciones toponímicas de su época, rotuló los exóticos accidentes de su versión del planeta aludiendo a lugares de las mitologías mediterráneas.
«Con aquello enviaba un mensaje inequívoco –apunta Maria Lane, geógrafa histórica de la Universidad de Nuevo México–. Fue como si dijese: Yo he visto tantas cosas tan distintas de lo que han visto los demás que me resulta imposible utilizar los mismos nombres».
Como consecuencia, explica Lane, el mapa de Schiaparelli devino en autoridad al instante. La opinión tanto científica como pública lo consideró una vívida representación de la realidad, y desató tres decenios de martemanía desenfrenada. Al final, cualquier persona con dos dedos de frente tendría razones más que justificadas para creer que unos marcianos inteligentes habían construido una red de canales que surcaban todo el planeta. Buena parte de ese fervor puede atribuirse directamente a Percival Lowell, un estrafalario aristócrata obsesionado con Marte hasta el delirio.
Acomodado bostoniano titulado en Harvard, Lowell sentía un profundo interés por la astronomía y leía con fruición textos, científicos o no, sobre el tema. Inspirado en parte por los mapas de Schiaparelli y convencido de que los canales marcianos eran el fruto de una tecnología alienígena, emprendió a la carrera la construcción de un observatorio que debía estar acabado antes del otoño de 1894, cuando Marte se acercaría a la Tierra y su faz, plenamente iluminada, estaría en óptimas condiciones para la observación de los supuestos canales.
El Observatorio Lowell se erigió ese año cerca de Flagstaff, Arizona, en lo alto de un risco que los lugareños bautizaron como Mars Hill. Desde allí, Lowell estudió el planeta rojo con aplicación. Según sus observaciones y bosquejos, no solo pensaba que podía confirmar la validez de los mapas de Schiaparelli, sino que creía haber avistado otros 116 canales. «Cuanto más miras por el telescopio, más líneas rectas empiezas a ver –dice Cabrol–, porque así funciona el cerebro humano».
Según Lowell, los constructores de los canales eran seres de inteligencia suprema, capaces de ejecutar una obra civil a escala planetaria: una raza extraterrestre empeñada en sobrevivir a un devastador cambio climático que los obligaba a construir faraónicos canales de riego desde los polos hasta el ecuador. Lowell publicaba sus observaciones a diestro y siniestro, y su convencimiento era contagioso. Hasta Nikola Tesla, el pionero de la electricidad, se vio arrastrado por aquel furor y anunció que había detectado radioseñales procedentes de Marte a principios del siglo XX.
Pero la historia de Lowell comenzó a hacer agua en 1907. Ese año, los astrónomos tomaron miles de fotografías telescópicas de Marte y las compartieron con el mundo. La fotografía planetaria acabó sustituyendo a la cartografía como representación de la «verdad», dice Lane. En cuanto la gente vio con sus propios ojos las discrepancias entre las fotos y los mapas de Marte, retiraron todo el crédito a los mapas de Lowell.
Pese a ello, a principios del siglo XX Marte era un vecino archiconocido, con paisajes cambiantes que no acababan de desmentir la presencia de habitantes. La siguiente ola de observaciones reveló que sus casquetes polares se ampliaban y reducían siguiendo un ritmo estacional, desencadenando una franja oscura que avanzaba hacia el ecuador. Algunos científicos de los años cincuenta creyeron que esas franjas eran vegetación que florecía y se secaba, teorías que llegaron a exponerse en publicaciones de primer orden. Aquel fervor científico generó un tesoro de ficción especulativa, como La guerra de los mundos de H. G. Wells, la serie Barsoom de Edgar Rice Burroughs o las Crónicas marcianas de Ray Bradbury.
«Antes de la década de 1960 lo que abundaba era la imaginación –dice Andy Weir, autor de la novela El marciano–. Un autor de ciencia ficción podía decir: como no sé nada sobre Marte, puedo decir lo que me apetezca».
Y entonces llegó 1965, y la Mariner 4 de la NASA pasó junto al planeta rojo. La nave captó las primeras imágenes cercanas de la superficie marciana en blanco y negro, y todo lo que la cultura popular había imaginado se transformó en un borroso paisaje de cráteres. Cuando por fin vimos Marte, su árida esterilidad causó una gran desilusión. Pero en la imaginación humana no tardó en reavivarse la idea de que tal vez allí había vida.
En cierto sentido, el aislamiento causado por la pandemia me ha permitido imaginar cómo debe de ser la jornada laboral de quienes investigan un lugar que solo ven con nitidez a través de una lente o en un monitor de ordenador. Tardarán en meter los guantes en suelo marciano; por ahora, el trabajo es cosa de vehículos por control remoto.
Una mañana del mes de octubre hago una videoconferencia con Cabrol, del Instituto SETI. Está en California. De fondo tiene una vista de Marte. Es un panorama amplio, con picos oscuros salpicados de rocas elevándose sobre llanuras herrumbrosas y cordilleras distantes en la niebla anaranjada. Combina bien con una científica que lleva décadas inmersa en los paisajes marcianos.
De pronto Cabrol cambia el fondo. Bandas de rodadura, camionetas y un grupo de tiendas de campaña de tono naranja aparecen en primer plano. Es la imagen de uno de los lugares en los que la astrobióloga realiza investigaciones sobre el terreno, en el Altiplano chileno. Hace décadas que Cabrol explora este desierto elevado en busca de entornos similares a Marte, a la caza de formas de vida en picos volcánicos y lagos de altura, tratando de imaginar cómo un avatar robótico podría llevar a cabo la misma tarea a decenas de millones de kilómetros de distancia.
Cabrol y otros científicos están en deuda con la Mariner 9, la primera nave que, en 1971, orbitó Marte. Al principio no era capaz de ver a través de una tormenta de arena tan inmensa que barría el planeta entero, pero cuando esta se posó, la cámara captó las cumbres de los titánicos Tharsis Montes, un trío de volcanes que solo queda empequeñecido por la inconcebible enormidad de su vecino Olympus Mons. Al este se abría el colosal Valles Marineris, un valle de rift que recuerda al Gran Cañón del Colorado, pero nueve veces más largo.
Y lo más importante: en los miles de fotografías tomadas por la Mariner 9, los científicos vieron antiguos deltas, canales, llanuras aluviales y valles tallados por ríos. También detectaron indicios químicos de la presencia de agua en estado sólido. Todo aquello apuntaba a que hubo un tiempo en que el agua discurría por la superficie de Marte, esculpiendo sus exóticos paisajes.
«Hay incontestables pruebas geológicas de que el clima fue muy diferente de lo que conocemos hoy», afirma Ramses Ramirez, del Instituto de Ciencias de la Tierra y la Vida de Tokio. Aquel hallazgo supuso un golpe de timón para la exploración de Marte. «Marcó el inicio de una nueva aventura. La aventura científica», añade Cabrol.
Saber que Marte pudo haber sido un hogar no muy distinto a la Tierra suscitó una nueva batería de interrogantes sobre evolución planetaria y reavivó el interés por descubrir si en algún momento albergó vida o, con un poco de suerte, si aún la alberga en la actualidad. «Me parece fascinante que sigamos dando vueltas a unos temas que Percival Lowell reconocería al instante –dice Rich Zurek, director científico de la Oficina del Programa Marte del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA–. Eso sí, sin canales».
La NASA no tardó en relevar la Mariner 9 con una misión más ambiciosa. En 1976 la humanidad logró por fin observar de cerca el planeta rojo cuando los dos módulos de aterrizaje del programa Viking amartizaron en el hemisferio norte. Para entonces los científicos ya sabían que la superficie no estaba cubierta de vegetación estacional; aquellas sombras móviles eran el resultado de las tormentas de polvo que levantaban la arena volcánica. Sabían también que ya no había agua en abundancia discurriendo por su superficie. Lo que ignoraban era si los suelos eran un yermo, y al menos un astrónomo –Carl Sagan– no estaba dispuesto a dar carpetazo a la idea de que quizás albergasen formas de vida, incluso de gran tamaño.
Por si los marcianos eran nocturnos, «planeamos meter en los módulos de aterizaje Viking un foco de alta intensidad, para poder tomar fotos de noche», recuerda Gentry Lee, escritor de ciencia ficción e ingeniero jefe del JPL. Para decepción de Sagan, el equipo de las misiones Viking decidió retirar el foco de los dos módulos, cuenta Lee.
Los experimentos del programa Viking no hallaron microbios ni huellas en la arena. En lugar de eso, detectaron trazas de percloratos, compuestos capaces de destruir las moléculas orgánicas y que podrían borrar cualquier vestigio de vida de base carbono. «De modo que ni siquiera podíamos buscar los cadáveres, por así decirlo», resume Zurek.
Pero los Viking enviaron imágenes de planicies rojizas salpicadas de rocas que daban la impresión de haberse tomado en cualquier paraje árido de la Tierra. Recibíamos una avalancha de nuevas estampas conforme la NASA posaba un rover tras otro sobre la desolada superficie marciana, con cámaras cada vez más sofisticadas: el Pathfinder en 1997, los gemelos Spirit y Opportunity en 2004, el Curiosity en 2012. En conjunto remitieron unas 700.000 imágenes. Hoy, cuando vemos en el polvo las rodadas de aquellos vehículos, o cuando estudiamos sus selfis al borde de un colorido cráter, nos cuesta menos esfuerzo imaginarnos a su lado.
«En cuanto amartizas, cristaliza toda una evocación de lo que significa estar en semejante lugar», dice la antropóloga Lisa Messeri, de la Universidad Yale, que estudia los efectos del imaginario espacial sobre nuestra percepción de los planetas.
En el sudoeste de Turquía, a unas ocho horas en coche de Estambul, hay un paraíso llamado lago Salda. Oscuras rocas volcánicas se precipitan hacia la playa de arena blanca que ribetea la orilla. El turquesa de las aguas cristalinas se torna en un intenso azul en el centro del lago, donde la profundidad alcanza los 200 metros. Es un equivalente actual casi perfecto del cráter Jezero, el lugar que la NASA pretende peinar con su rover Perseverance en busca de vestigios de vida extinta.
«Los lugareños lo llaman las Maldivas turcas –dice Brad Garczynski, doctorando en ciencias planetarias de la Universidad Purdue, Indiana, que estuvo allí en 2019–. Te imaginas convertido en un minimicrobio tomando el sol a orillas del Jezero».
Ahora está seco, pero la morfología del terreno sugiere que en su día el Jezero albergó un lago de cráter, amplio y profundo, alimentado por ríos. Hace más de 3.500 millones de años es probable que recibiese una gran cantidad de agua desde el norte y el oeste, que depositaba capas de sedimentos en los abanicos deltaicos próximos a las paredes del cráter. Con el tiempo, el cráter se llenó y rebosó, desaguando por una grieta del lado este.
Las naves que orbitan Marte han identificado cerca de los deltas del cráter Jezero arcillas y minerales carbonatados cuya formación requiere agua. De igual manera, las arenas blancas del lago Salda provienen de la disgregación de microbialitos, unas estructuras rocosas que se crean cuando el dióxido de carbono disuelto forma iones carbonato que reaccionan con otros elementos, como el magnesio, y precipitan con rapidez, atrapando compuestos orgánicos. En la Tierra, este proceso da lugar a unas estructuras estratificadas que preservan las pruebas más antiguas de vida microbiana terrestre, que datan de hace 3.500 millones de años. Los científicos esperan que los carbonatos del Jezero hayan hecho lo mismo, y que hayan atrapado lo que quiera que en su día haya habitado el lago o sus antediluvianas orillas.
«Es una de las razones por las que el cráter Jezero nos tiene tan entusiasmados», dice Briony Horgan, planetóloga de la Universidad Purdue. Eso también explica que Garczynski esté haciendo de rover marciano en Turquía: busca aquellos lugares con más probabilidades de haber preservado signos de actividad biológica y trata de averiguar cómo las percibiría el Perseverance. Para ello tomó unos 40 kilos de muestras del lago.
Como Garczynski, el Perseverance hará acopio de rocas para el viaje de retorno, aunque quizá no pasen de 450 gramos a lo sumo. Mientras el rover recorre las inmediaciones del Jezero, sus cámaras –que ven Marte en múltiples longitudes de onda– ayudarán a identificar las rocas que parezcan más prometedoras. El rover almacenará las muestras y las dejará en Marte, donde aguardarán hasta que puedan viajar a la Tierra a bordo de una nave futura. En cuanto lleguen a los laboratorios terrestres, los científicos echarán mano de los mejores instrumentos para leer los registros del antiguo clima marciano y detectar cualquier indicio de vida.
O quizá, con un poco de suerte, las cámaras avanzadas del Perseverance serán las primeras en atisbar pruebas de marcianos fosilizados.
Si algo nos ha enseñado Marte, no obstante, es que somos proclives a construir castillos en el aire cuando nos preguntamos si habrá vida en su superficie. Desde los canales hasta la vegetación, pasando por los controvertidos indicios de fósiles en meteoritos marcianos, el planeta rojo ha sepultado una y otra vez nuestras esperanzas bajo realidades tan prosaicas como estériles. ¿Por qué entonces vamos a enviar la enésima nave para buscar vida en Marte, ya ni siquiera organismos vivos, sino trazas de organismos que quizás existieron hace miles de millones de años?
«No. Hemos. Buscado. Vida. En. Marte. –afirma Cabrol con vehemencia–. Si no conoces el entorno como es debido, ¿cómo vas a descifrar en él un indicio de vida?». Incluso el programa Viking, dice, que en teoría tenía como meta la localización de vida, llevaba un experimento que se diseñó sin el suficiente conocimiento del entorno marciano.
Pero aquellos paisajes inmemoriales siguen ahí, preservando un registro de la infancia del planeta y de una época en la que la vida habría podido prosperar, amparada por un período un poco más húmedo y una atmósfera más gruesa.
«Sabemos que no hay canales, sabemos que no hay una pirámide en Marte, ni una civilización alienígena», dice Cabrol. Pero si acabamos descubriendo que cierta química prebiótica salpicaba la superficie marciana, quizás aprendamos algo sobre cómo surge la vida en cualquier orilla rocosa, la nuestra sin ir más lejos.
¿Y si el Perseverance no encuentra indicios de fósiles marcianos, o ni tan siquiera signos de que entornos como el del cráter Jezero pudieron estar habitados? ¿Seremos capaces de renunciar a la idea de que hubo vida en Marte? Seguramente no, reconoce David Grinspoon, científico sénior del Instituto de Ciencias Planetarias. «Es muy difícil acabar con la idea de que Marte está ocultándonos de algún modo sus formas de vida», dice.
En cierto sentido, esta tenacidad es quizá la manifestación más palmaria de nuestro deseo de compañía, de la necesidad de saber que no estamos solos en el universo. Los humanos, en su mayoría, necesitamos de otros humanos para sobrevivir, y tal vez eso sea cierto también a escala planetaria.
«No somos una raza solitaria –dice Andy Weir–. A escala macroscópica, nosotros, la humanidad, no queremos estar solos».
El último artículo de Nadia Drake para National Geographic trataba sobre cómo la experiencia espacial transforma la visión que los astronautas tienen de la Tierra. Los fotógrafos Craig Cutler y Spencer Lowell son expertos en hacer que las historias científicas más complejas cobren vida.
—-
Horizontes arcaicos
En 2003, un rover localizó indicios de que en el pasado discurrió agua sobre la superficie de Marte, pero las antiguas condiciones climáticas del planeta rojo continúan siendo objeto de debate. Los modelos sugieren dos extremos –tal y como se muestran en las ilustraciones– que habrían hecho posible la presencia de cierto volumen de líquido superficial; los científicos sospechan que quizá Marte alternaba cíclicamente entre ambos estados.
—-
—-
Este artículo pertenece al número de Marzo de 2021 de la revista National Geographic.